Hace veinte años Héctor Abad Faciolince era un escritor que prometía y luego se convirtió en el autor favorito de las señoras. Desde El olvido de seremos dejé de leerlo porque mi mamá lo adoraba y me hablaba con emoción cuando lo veía en televisión. Antes de morir leyó La oculta y le gustó más que todos los anteriores. Ella pensaba que yo adoraba a Abad porque hice el trabajo de grado en el Caro y Cuervo sobre él, Vallejo y Cano Gaviria, pero lo que mi mamá no recordaba es que su autor estrella era el blandengue de mi estudio y no lo volví a leer porque es tan comercial y tan femenino como el adorado por los niños y las niñas de los colegios distritales de Colombia, el que bajó del trono a Fernando Soto Aparicio, Jairo Aníbal Niño y Álvaro Salom Becerra: Mario Mendoza. No se sabe si es más detestable el stand permanente en todas las librerías del escritor más mercantilista que ha dado este país o saber que pronto lanzarán al mercado la edición 100 de El olvido que seremos.
Héctor Abad Faciolince está convencido de que es un gran escritor porque es un gran lector y por eso ahora también descubre autores y los publica en Angosta, su editorial independiente. Los libros son muy bonitos pero acabo de leer Dos aguas, de Esteban Duperly, y sólo se me ocurre pensar que es el mejor discípulo del maestro de la sensiblería barata y las metáforas de dos pesos. Es evidente que el editor de Angosta lo convenció de que escribiera de tal manera que cualquiera pudiera leer su libro y se sintiera profundo y sensible, como suelen sentirse con algunos libros de autosuperación o el 90% de las películas que vemos en Avenida Chile. Dos aguas es un libro que pretende presentar una gran tensión, un retrato de lo más vil de la condición humana, y termina siendo todo lo contrario: una novelita para señoras o la obra perfecta para leer en el avión y sentirse culto.
El libro está hecho a partir de dicotomías: el blanco y el negro, el racional y el intuitivo, los judíos y los nazis, los buenos y los malos, los hombres y las mujeres, el río y el mar, el agua y la tierra, la carretera y la trocha. Es un libro absolutamente binarie que haría temblar de ira a las feministas más delicadas y también hace pensar en literatura gay porque hay tensión permanente entre los dos personajes principales (el negro y el blanco) y, sin embargo, al final del libro todo se resuelve de manera muy amorosa:
Bernhardt miró al Boga, empapado de sudor. Fue hasta la borda, agarró el botellón grueso y quiso echarse por fin un trago. Pero se lo puso primero en la boca al Boga. El negro se pegó de la botella y tragó seis buches largos, marcados por el subir y bajar de la nuez de la garganta. Bernhardt sin limpiar la botella, bebió igual (Página 190).
¿Qué pensarán de esa escena Freud y Carolina Sanín, la eminencia que sospecha que detrás de todos los hombres lo que hay es un cacorro? El casi beso con objeto fálico del que sale un líquido recuerda la escena de La virgen de los sicarios cuando Wilmar le da aguardiente de su boca a Fernando un poco antes o después de haber oído Senderito de amor en Bombay.
La escena gay ocurre en las últimas páginas de la novela y eso lo quita toda la verosimilitud porque un lector no estúpido esperaría que se llegara hasta allá después de más momentos de tensión que se van distensionando, pero no, diez páginas antes y desde cuando el negro y el blanco se miran saben que son irreconciliables, que ni siquiera podrían ser amigos y ahora navegan en una barca como en el clásico de Rocío Dúrcal.
En el libro abundan obviedades dignas de Desiderata: «Bernhardt estaba convencido de que en los libros se aprende más que en los institutos y que en la vida más que en los libros» (páginas 22-23) y la nostalgia típica de las novelas sensibleras, el famoso todo tiempo pasado fue mejor y nada más tierno que vivir en un ranchito al lado de tu mujer y tus hijos, la infancia recobrada: «Capturado por una trampa de la nostalgia y atontado por lo que le acababa de suceder, en el lugar donde se proyectaban las imágenes de la memoria se formó en Bernhardt, luego de décadas olvidada y anulada, la ensenada solitaria donde iba cada verano de la infancia» (página 68). Nuestro Esteban Duperly es otro Proust criollo como el aclamado Simón Villegas Restrepo. No hay quien lo dude.
En la obra queda claro que las mujeres sirven para tener hijos, cocinar, arreglar la casa, ser la amante de los hombres y convertir cualquier potrero en un Hogar. Uno no esperaría que el autor fuera feminista pero la idea que tiene de las mujeres no la tiene ni siquiera mi papá, un hombre machista de 83 años: «Las mujeres podían fabricar en cualquier lugar la sensación de un hogar» (página 71), «La llevó a vivir con él… siempre y cuando terminaran espernancaos en la hamaca en que se envolvían ambos las noches de copular» (páginas 94-95).
Se supone que leer literatura consiste en descubrir y en armar pero en esta novela el lector siempre es tratado como un tonto y se le explica de todas las maneras y de forma reiterada por qué el título de la obra es Dos aguas. No estamos ante un primo de Balzac sino ante el hermano gemelo de Coelho: «Y allí se producía un encuentro de dos aguas y creaban una estampa de tonos difusos» (página 38), «Lo expulsó velozmente hacia afuera y lo dejó varado en ese caldo incierto en donde se encuentran dos aguas, que no es río y tampoco es mar». (página 93), «El Boga buscaba la franja bicolor donde la descarga dulce y fangosa del río se encontraba con el cuerpo salado del mar y se formaba una suerte de frontera de dos aguas» (página 183).
Dos aguas es un libro para hacer sentir noble y bueno al lector y también al escritor. El señor Duperly es un payaso presumido con sus ancestros los pilotos comerciantes maestros de la fotografía y el buen gusto: «Con el almacén, Bernhardt se convirtió en el príncipe mercante que su padre había sido. En un arrebato de sofisticación se unió al aeroclub y aprendió a pilotear aviones pequeños, aunque de eso también hizo un negocio. Y como aún podía hacerse a más compró en Estados Unidos una patente para venderles productos Kodak a vieneses seducidos con las maquinitas norteamericanas» (página 64), pero nos quiere hacer creer que le gustaría ser pobre, vivir en un ranchito con su mujer para follársela tres veces por semana haciendo camino al andar como Machado y sin reloj como Thoreau y por eso el alemán engreído convierte en su maestro al negro en un arrebato de buenismo y porque Abad, el editor y el mismo Duperly saben que eso es lo que vende, lo que le gusta a las señoras, el buen salvaje: «El boga nunca había sido consciente del tiempo, no le importaba la hora. El reloj no era su amo. El día era un solo elemento que se descomponía en tres partes: mañanas, tardes y noches divididas a su vez en ratos que asociaba a la temperatura o al calor de la luz: estaba fresco o estaba claro. O se ponía oscuro o hacía calor» (página 125).
Como lo podrá notar el lector la novela es de prosa rebuscada, de aparente español perfecto y, sin embargo, encontramos en el libro construcciones tan absurdas como la que verán a continuación y con esto termino: «Fernanda apoyó en su regazo el cofre de baquelita y lo abrió para darles a los niños galletas de soda y té que aún quedaba en el termo. También les lavó las caras y los cuellos con agua y un pañuelo» (página 83).
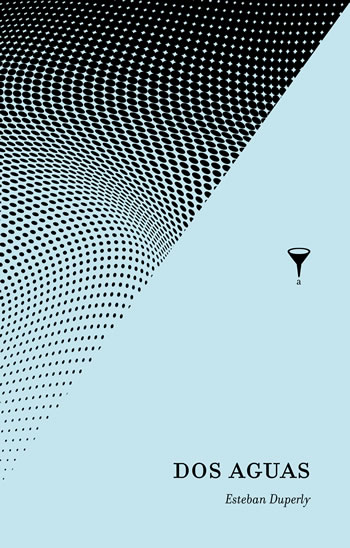
Haga una reseña de:
1. Juventud en éxtasis de Carlos Cuauhtémoc Sánchez
2. Los chicos malos también tienen buenas historias de Gerardo Meneses Claros
Me gustaMe gusta